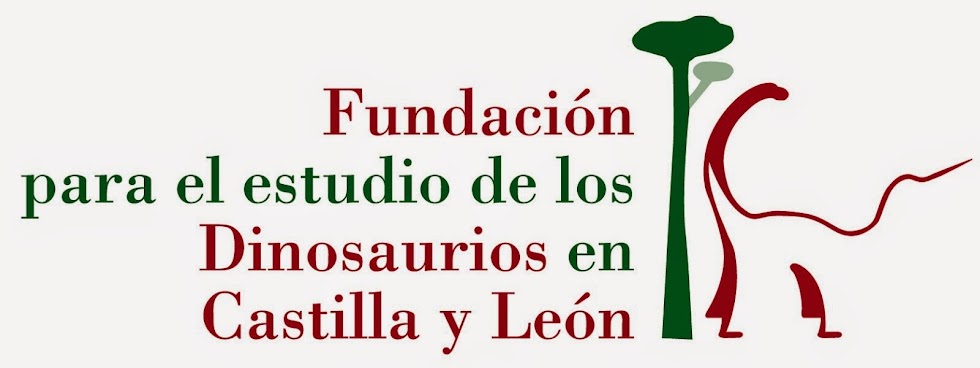Elemento clave en los grandes acontecimientos históricos
 |
Imagen de archivo de un mosquito (auimeesri / Getty
Images/iStockphoto)
|
Lleva 190 millones de años en el planeta y ha sido un
elemento clave en la extinción de los dinosaurios, la caída del imperio romano,
la conquista de América, la independencia de Estados Unidos, la Revolución
Francesa, la segunda guerra mundial...
El mosquito, ese pequeño y molesto insecto, es además el
mayor asesino en serie de la humanidad, tanto en términos históricos como
actualmente, pues mata cada año a muchas más personas (830.000) que los propios
seres humanos (los segundos más mortíferos, con 580.000). El mundo en que
vivimos sería muy distinto sin la participación en él de los mosquitos, como
certifica el ensayista canadiense Timothy C. Winegard en su libro El mosquito
(Ediciones B), una historia de la humanidad vista a partir de la intervención
de estos seres.
Influencia
Provocaron la caída del imperio romano, la independencia de
EE.UU. y revoluciones
 |
| (Raúl Camañas) |
Winegard responde a la llamada de este diario desde su casa
en Grand Junction (Estados Unidos), en el estado de Colorado. Afirma que “las
piezas me fueron encajando como en un puzle, el mosquito ha tenido un impacto
enorme en grandes acontecimientos de la historia, debido a las enfermedades
mortales que hoy sabemos que transmite, hasta un total de quince, como la
malaria y la fiebre amarilla. Es la más efectiva arma de destrucción masiva.
Leí millares de libros y artículos, hablé con expertos, entre ellos mi padre,
que es médico de emergencias, y un día, mientras me ponía repelente –aquí hay
muchos–, me vino la idea clara de qué tipo de libro tenía que escribir”.
Winegard, exmilitar y doctor en Historia por Oxford, destaca
que el protagonista de su libro “ha sobrevivido a todo, ocupa el planeta entero
excepto la Antártida, Islandia y alguna islita de las Seychelles o la Polinesia
francesa. Ha provocado la muerte de la mitad de todos los seres humanos que han
existido, unos 52.000 millones de personas de un total de 108.000 millones”.
“Hay unos 110 billones de mosquitos en el mundo –prosigue–,
divididos en unas 3.500 especies diferentes. Son los dueños del universo, no
existe ninguna fuerza superior a ellos, si somos fieles a los hechos.
Determinan la evolución de la historia aunque, claro, ellos no toman las
decisiones sino que se guían exclusivamente por su necesidad de procrear. Pero
decir eso duele al ego de los humanos, que se creen decisivos, y los cronistas
nos hablan arrogantemente de los líderes militares, de héroes, viajeros,
mercaderes, colonos... que tienen mucho más glamur. Pero los mosquitos han sido
más decisivos que la mente del general más brillante”.
Un vacío historiográfico
“Admitir su papel duele al ego de los humanos, que se creen
más decisivos de lo que son”
Veamos algunos ejemplos de las hazañas de estos bichos. En
la extinción de los dinosaurios, el famoso asteroide que impactó sobre la
Tierra sólo sería, a decir de Winegard, “el golpe de gracia a su desaparición
inevitable” pues cuando se produjo el impacto “hasta el 70% de las especies de
dinosaurio ya estaban extintas”, víctimas de las picadas de nuestros amigos.
“Eran un blanco fácil. Hemos encontrado mosquitos encerrados en ámbar que
contienen sangre de dinosaurio infectada con varias enfermedades que
transmiten, que entonces eran bastante nuevas, y los dinosaurios no tenían
ningún escudo de defensas para hacerles frente. No todas eran enfermedades
letales, pero otras les debilitaban y los dejaban débiles, letárgicos, a merced
del ataque de los carnívoros. El mosquito fue un colaborador necesario,
imprescindible, en su extinción. Esta teoría es una aportación reciente de
algunos científicos”.
Lleva 190 millones de años en el planeta y ha sido un
elemento clave en la extinción de los dinosaurios, la caída del imperio romano,
la conquista de América, la independencia de Estados Unidos, la Revolución
Francesa, la segunda guerra mundial...
El mosquito, ese pequeño y molesto insecto, es además el
mayor asesino en serie de la humanidad, tanto en términos históricos como
actualmente, pues mata cada año a muchas más personas (830.000) que los propios
seres humanos (los segundos más mortíferos, con 580.000). El mundo en que
vivimos sería muy distinto sin la participación en él de los mosquitos, como
certifica el ensayista canadiense Timothy C. Winegard en su libro El mosquito
(Ediciones B), una historia de la humanidad vista a partir de la intervención
de estos seres.
Influencia
Provocaron la caída del imperio romano, la independencia de
EE.UU. y revoluciones
Winegard responde a la llamada de este diario desde su casa
en Grand Junction (Estados Unidos), en el estado de Colorado. Afirma que “las
piezas me fueron encajando como en un puzle, el mosquito ha tenido un impacto
enorme en grandes acontecimientos de la historia, debido a las enfermedades
mortales que hoy sabemos que transmite, hasta un total de quince, como la
malaria y la fiebre amarilla. Es la más efectiva arma de destrucción masiva.
Leí millares de libros y artículos, hablé con expertos, entre ellos mi padre,
que es médico de emergencias, y un día, mientras me ponía repelente –aquí hay
muchos–, me vino la idea clara de qué tipo de libro tenía que escribir”.
Winegard, exmilitar y doctor en Historia por Oxford, destaca
que el protagonista de su libro “ha sobrevivido a todo, ocupa el planeta entero
excepto la Antártida, Islandia y alguna islita de las Seychelles o la Polinesia
francesa. Ha provocado la muerte de la mitad de todos los seres humanos que han
existido, unos 52.000 millones de personas de un total de 108.000 millones”.
“Hay unos 110 billones de mosquitos en el mundo –prosigue–,
divididos en unas 3.500 especies diferentes. Son los dueños del universo, no
existe ninguna fuerza superior a ellos, si somos fieles a los hechos.
Determinan la evolución de la historia aunque, claro, ellos no toman las
decisiones sino que se guían exclusivamente por su necesidad de procrear. Pero
decir eso duele al ego de los humanos, que se creen decisivos, y los cronistas
nos hablan arrogantemente de los líderes militares, de héroes, viajeros,
mercaderes, colonos... que tienen mucho más glamur. Pero los mosquitos han sido
más decisivos que la mente del general más brillante”.
Un vacío historiográfico
“Admitir su papel duele al ego de los humanos, que se creen
más decisivos de lo que son”
Veamos algunos ejemplos de las hazañas de estos bichos. En
la extinción de los dinosaurios, el famoso asteroide que impactó sobre la
Tierra sólo sería, a decir de Winegard, “el golpe de gracia a su desaparición
inevitable” pues cuando se produjo el impacto “hasta el 70% de las especies de
dinosaurio ya estaban extintas”, víctimas de las picadas de nuestros amigos.
“Eran un blanco fácil. Hemos encontrado mosquitos encerrados en ámbar que
contienen sangre de dinosaurio infectada con varias enfermedades que
transmiten, que entonces eran bastante nuevas, y los dinosaurios no tenían
ningún escudo de defensas para hacerles frente. No todas eran enfermedades
letales, pero otras les debilitaban y los dejaban débiles, letárgicos, a merced
del ataque de los carnívoros. El mosquito fue un colaborador necesario,
imprescindible, en su extinción. Esta teoría es una aportación reciente de
algunos científicos”.
Hasta en los bares
“Los ingleses en India escogieron el gin-tonic por la
quinina, que los combatía”
Los mosquitos –a Winegard le gusta hablar de “el general
Anófeles”, aludiendo a una de sus más letales especies– hicieron caer tanto a
la democracia ateniense como al imperio romano, según detalla el libro (“Julio
César y Napoléon quisieron drenar las marismas pontinas, cercanas a Roma,
llamadas ‘el valle de la muerte’, algo que sólo conseguiría Mussolini mucho
después”). También ayudaron a la expansión del cristianismo, jugaron su papel
en las Cruzadas o en la conquista de América. “Hernán Cortés y Pizarro no
fueron conquistadores de millones de personas, como a lo mejor cree alguna
gente en España. La población indígena fue diezmada por las enfermedades
procedentes de Europa, que trajeron, en efecto, los españoles, que eran
inmunes, como ha explicado bien Jared Diamond. Las enfermedades mataron a
millones, fueron el factor principal. Los conquistadores se limitaron a recoger
los frutos de la enfermedad, los mosquitos fueron la herramienta para
exterminar y subyugar a los indígenas. No quiere decir que los españoles fueran
unos santos: Colón y otros supervisaron brutales actos de barbarie y violencia
sexual contra los nativos pero, cuantitativamente (95%), las enfermedades fueron
decisivas”.
En los años y siglos siguientes, el fracaso de diversas
tentativas francesas e inglesas por arrebatar a España sus colonias se explica
también por la falta de defensas de los soldados que enviaban desde Europa. La
independencia de Estados Unidos también es deudora de las masacres provocadas
por el mosquito en diferentes frentes.
Dinosaurios
“El famoso asteroide sólo fue el golpe de gracia a una
especie que ya habían sentenciado”
“La economía de las colonias se basaba –cuenta Winegard– en
el trabajo esclavo. Al principio, no había discriminación racial, pero
enseguida se vio que los africanos, debido a sus defensas genéticas, soportaban
los embates del insecto y se convirtieron en el bien más preciado”.
Winegard puede pasarse una vida contando anécdotas: “Los
colonizadores ingleses en la India escogieron el gin-tonic como cóctel por su
contenido en quinina, que los combatía”. Hay donde escoger: “¿Sabía que en
Barcelona, a principios del XIX, la fiebre amarilla mató a 20.000 personas en
tres meses, lo que supuso perder el 20% de la población de la ciudad?”. Más:
los escoceses cedieron su soberanía a los ingleses por culpa de los mosquitos,
que los habían arruinado; la llamada gripe española mató a cinco veces más
gente que la Primera Guerra Mundial que la expandió; los nazis usaron a estos
insectos como arma contra los aliados; recientemente, boicotearon los Juegos
Olímpicos de Río 2016, golpeados por el zika...
Conquistadores de América
“Cortés y otros sólo recogieron el trabajo de exterminio
hecho por los mosquitos”
El mosquito, asegura el autor tras su inmersión de años en
el tema, “parece narcisista, no tiene más propósito que propagarse y, de paso,
matar personas. A pesar de que polinizan ciertas plantas, se trata de especies
vegetales que podrían reproducirse a través de otros insectos. No son
esenciales para ningún otro animal, por lo que su hipotética desaparición no
alteraría el ecosistema”. ¿Le ha cogido cariño? “Tras tanta investigación, he
entendido que son la mejor arma que existe, y admiro su capacidad de adaptación
y evolución. Como dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más
inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Es el rey de la
supervivencia, una criatura fantástica. Parecía que íbamos a acabar con ellos,
con el DDT y otros insecticidas, pero han resurgido como el ave fénix,
desarrollando nuevas inmunidades y estimulados por el calentamiento climático.
Seguimos en guerra contra ellos, la fundación Bill y Melinda Gates son los más
activos”.
Asesinos de Tutankamón, Alejandro Magno, Vasco da Gama,
Cromwell, el papa Gregorio V, el explorador Livingstone, Teresa de Calcuta…
Hoy, algo más controlados, han conseguido sin embargo infectar a celebridades
como George Clooney. Si, por la noche, alguno de estos increíbles insectos no
les deja dormir, tras leer a Winegard, podrán pensar al menos que lo que les
desvela es el zumbido de la historia.